Lo grotesco en El Chulla Romero y Flores
La burla paulatinamente ha sido reemplazada por el pavor; después de cien trampas, el chulla, hermano en la desgracia del Pelele de Miguel Angel Asturias
Foto: Jorge Icaza

Recordemos la trama de la novela de Jorge Icaza: el director de la Oficina de Investigación Económica le encarga al mestizo Luis Alfonso Romero y Flores la fiscalización anual; éste llevaba una vida de calavera, soltero y sin más compromiso que dedicarse a los placeres de la vida. El apego de una mujer y el anuncio de que va a ser padre terminan por transformar al protagonista; consigue primero el puesto codiciado de oficinista y luego se convierte en el juez incorruptible que terminará por denunciar en un informe público, a las más altas esferas. Víctima del deber, será despedido en momentos en que va a nacer el hijo; por falta de dinero falsificará un cheque y será perseguido mientras agoniza Rosario, su querida, custodiada por policías secretos.
La palabra "chulla" presente desde el título es un ecuatorianismo explicado en el vocabulario colocado por Icaza a modo de colofón: "Solo. Impar. Hombre o mujer de clase media que trata de superarse por las apariencias". El traductor francés de la novela, Claude Couffon, eligió como título "L'homme de Quito" considerando que el chulla es una antonomasia del quiteño.
En un primer momento, mi cultura literaria de hispanista me llevó a identificar en Romero y Flores a un pícaro ecuatoriano, pariente del lazarillo español afanado en medrar y tan despreocupado de la moral como el buscón de Quevedo.
Pero, ahora, prevalece la impresión final de un drama con la muerte de Rosario al dar a luz. ¿Cómo explicar tal inversión? ¿Qué lectura coincide con el propósito del autor? No es fácil saberlo pues casi no se ha publicado información sobre las intenciones del novelista, salvo una conversación de Icaza con Couffon en 1961, que corrobora el dualismo intrínseco de la obra. El escritor declaraba entonces:
El chulla es ese personaje que trata de ser alguien despreciando lo que es, y por eso da con lo grotesco y tropieza con la tragedia. [...] Con ese personaje creo que hallé la fórmula dual que lucha en la conciencia de los hispanoamericanos: la sombra de la madre india — personaje que habla e impulsa — y la sombra del padre español — Majestad y Pobreza, que contrapone, dificulta y, muchas veces, fecunda —.
Efectivamente, el protagonista padece una suerte de esquizofrenia, desgarrado constantemente entre el modelo paterno de dominación y prepotencia, y la herencia materna que es todo terror, subordinación y cariño. Tal dualismo se transparenta en la variación de tonalidad de la novela, entre lo grotesco y la tragedia. Aproximando este artículo a la temática del grupo de investigación de Burdeos sobre el humorismo, daré aquí mayor relevancia a la función cómica y analizaré algunos retratos y escenas que distraen al lector de la tensión trágica tan fundamental para entender la obra.
Estilística del retrato icaciano
El primer retrato que descubre el lector se da en el comienzo de la novela con la presentación del director de la Oficina de Investigación Económica. El narrador omnisciente define primero la sicología del personaje e insiste: "Era don Ernesto un señor de carácter desigual. Completamente desigual" (3). El desequilibrio y la exageración caracterizan a Morejón y Galindo, ese inveterado donjuan que saca la cuenta de sus conquistas como si fueran copas de licor ("Me serví tres hembras", 3) y domina a los empleados atemorizándolos con la mayor arbitrariedad. En este alto cargo de la burocracia, todo está desmesurado y la apariencia física sólo refuerza la etopeya desastrosa:
En aquellos momentos —explosión de prosa gamonal— se subrayaba en él todo lo grotesco de su adiposa figura: mejillas como nalgas rubicundas, temblor de barro tierno en los labios, baba biliosa entre los dientes, candela de diablo en las pupilas. (3-4)
Estos no son detalles realistas con los que un pintor pueda representar al director-jefe. La dilatación del cuerpo se clasifica como uno de los procedimientos recurrentes en la estilística grotesca plagada de gigantes a lo Rabelais. En Icaza sólo asoman grandes rasgos y contrastes de colores. El rostro deforme delata la personalidad obscena; conforma un ensamblaje ridículo cuyo carácter provocador recuerda los atrevimientos surrealistas que deformaron el rostro de la Gioconda. Aquí se mezclan los contrarios, el material innoble que delata la ascendencia afroindia ("temblor de barro tierno en los labios") y el amargor de la bilis, seña de costumbres malsanas; asoma lo demoníaco en la misma mirada del personaje ("candela de diablo en las pupilas"). De antemano, el narrador define a Morejón y Galindo como grotesco ("todo lo grotesco de su adiposa figura"), remitiendo a una estética valorada desde el romanticismo pero ya existente en la práctica medieval y a la que Bajtin distingue como "una exageración premeditada, una reconstrucción desfigurada de la naturaleza, una unión de objetos imposible en principio tanto en la naturaleza como en nuestra experiencia cotidiana, con una gran insistencia en el aspecto material, perceptible de la forma creada". De entrada, la apariencia de Morejón y Galindo orienta la construcción de la novela: reconcentra en sí los vicios que aquejan a Quito y dificultan el cambio social.
A diferencia de este retrato, el narrador no ofrece una representación física del protagonista sino que por su mirada desfilan una docena de oficinistas, tipificados con "un mote sarcástico" (7) que viene a rematar cada semblanza:
Al viejo Gerardo Proaño, vecino de escritorio, piel requemada, bigotes alicaídos, pómulos salientes, humilde comodín para encubrir faltas ajenas, 'longo del buen provecho'. [...] A Marcos Avendaño, nariz aplastada, boca hedionda, gangoso —estudiante de derecho a largo plazo—, 'cuatro reales de doctor' . [...] Al portero, José María Chango, pestañas y cejas cerdosas, lunares negros en la quijada, en la frente, taimado servilismo, 'cholo portero no más'. (7).
Si la onomástica no informa sobre los comparsas, luego aparece una expansión configurada por una serie de rasgos físicos que connotan de forma inequívoca la filiación étnica, mestiza, india o africana, trátese de los pómulos, la nariz o el pelo, una filiación despreciable desde la perspectiva racista del protagonista-observador. La fealdad distingue a tales figuras cuya degradación viene a reforzar las metáforas burlescas ("humilde comodín para encubrir faltas ajenas", "estudiante de derecho a largo plazo") o la definición irónica ("taimado servilismo"). La acumulación cumple un papel fundamental en la presentación del medio oficinesco; causa una impresión de saciedad gracias a la enumeración de más de cincuenta calificaciones yuxtapuestas y heteróclitas.
Tal exceso y desorden es propio de la estética grotesca; ofrece la visión de un mundo en decadencia donde la humanidad está animalizada o cosificada, vuelta "momia histórica", "momia política", "zorro del chisme y de la calumnia" o "pobre perrito".
La deshumanización grotesca culmina en las metáforas que asocian un sentimiento destructor con un objeto trivialísimo e insólito, moviendo a risa el lector con expresiones tan gráficas como "fracasos en funda de paraguas" o juegos de palabras como "pantano de rencores sin desagüe". Los quechuismos participan del discurso despectivo del protagonista respecto a sus compañeros de trabajo; éstos forman parte de un medio humano degradado, donde todos son "longos", "chullas futres", hijos de "guiñachishca", en resumidas cuentas, "cholos no más".
Lo deforme y horrible se suma a lo bufonesco haciendo de los personajes quimeras y monstruos como en el caso del Mono Araña. Con tal nominación, de entrada el aludido está ridiculizado; el lector espera una caricatura que viene enseguida:
deshuesada expresión de voces y actitudes, fácil excitabilidad tropical, líneas y facciones asimétricas —frente en acordeón de arrugas, nariz ganchuda, orejas en pantalla de murciélago, comisura izquierda de la boca rasgada por la presencia constante de un 'progreso de envolver' mal encendido, ojos en notorio desnivel—, parecía un santo de palo, un ratón tierno. (69)
Definido con el ecuatorianismo "mono", el personaje es por tanto un costeño, lo cual explica su "excitabilidad tropical". Dudamos si Araña es el nombre o sobrenombre de semejante figurón. Araña no tiene nada de armonioso, sino que al contrario presenta un rostro desproporcionado ("expresión deshuesada", "facciones asimétricas", "nariz ganchuda", "notorio desnivel"). La distorsión asocia en mezcla dispareja lo humano y lo geométrico produciendo un cuerpo híbrido de hombre, animal y objeto. Las metáforas hiperbólicas "acordeón de arrugas" y "pantalla de murciélago" fortalecen la deshumanización rematada por las comparaciones finales ("un santo de palo", "un ratón tierno"). El denominado Guachicola forma una pareja antagónica con Araña; éste es un "ex-guerillero alfarista", aquél un "ex-alumno del Seminario"; se aúnan el anticlericalismo de principios de siglo y el clericalismo en una sociedad donde el interés individual importa más que el nacional. La gordura o dilatación anula las proporciones en Guachicola ("opulencia de carnes", "párpados hinchados", "labios gruesos"); encarna al serrano y al empedernido borrachín con su "desconfianza de páramo", el "violáceo color de altura en la nariz y en los pómulos", los "apuros de asfixia". En su hipertrofia corporiza la ambición que niega las raices indias y convierte al hombre en un fracasado.
Aunque con rasgos fisicos distintos por ser un personaje femenino, coincide en la forma el retrato de Mamá Encarnita, la dueña de la casa donde se hospeda el protagonista. El discurso del narrador de inmediato envilece esta figura:
Mamá Encarnita, bastante deteriorada como su inmueble cubría sus manchas y desperfectos físicos con buena capa de afeite: fondo de blanco como de yeso, tizne de corcho quemado en las cejas, colorete de papel de seda en los labios y en las mejillas, polvo de arroz hecho en casa para aplacar el brillo de las pomadas. Teñíase el pelo en negro verdoso. " (50)
No se conocen los orígenes étnicos de Encarnación Gómez, pero el afán por blanquear el cutis delata la vergüenza por alguna ascendencia indígena, sentimiento compartido por la mayoría de los mestizos en una sociedad que pregona la blancura como incuestionable valor físico y moral. En lugar de ostentar venerable ancianidad, el personaje disimula la vejez; los parches quevedianos descubren la decadencia, convirtiendo el personaje en ridículo muñeco de colores chillones. A la fealdad natural se agregan insoportables vicios morales: avaricia, beatería, pretensiones nobiliarias y sobretodo, falta de aseo:
Como el baño era para ella un acontecimiento aniversario, combatía los malos olores echándose agua de Florida en los sobacos. (50)
El narrador ironiza despiadadamente desvelando la intimidad de Mamá Encarnita antes de ponerla en escena en una confrontación con el protagonista, igualmente ridículo al salir de la cama envuelto en "una cobija otavaleña a tiras blancas y rojas" y comparado en forma humorística con "un jíbaro con taparrabo" (51).
Las prosopografías dedicadas a exponer los rasgos físicos y exteriores, y las etopeyas, que dan a conocer las costumbres y los rasgos morales, se completan de forma sistemática ofreciendo una representación caricaturesca de la buena sociedad quiteña. Quienes ejercen algún poder, siempre lo ejercen de manera abusiva como agentes de una autoridad suprema cuyo rostro se desconoce. El protagonista sólo llega a vislumbrar la calvicie del presidente de la república que se mueve como autómata y no tiene nombre ni identidad propia ("—tonsurada como la de un fraile—, se erguía y se inclinaba con precisión matemática de marioneta la cabeza de su Excelencia", 41)
Los subalternos o esbirros están al servicio de un orden social que los exprime y terminará por desecharlos, caso del "militar retirado sin suerte [...] con andar cimbreante de actor novato en rol de caballero forrado en cuero de indio" (108); convive en casa de Mamá Encarnita con los de abajo, carishinas, artesanos, vendedores ambulantes, cholos e indios, humildes pobladores sin nombres ni la menor esperanza de acercarse al banquete del poder. El pueblo no se disfraza ni oculta su miseria. Lo grotesco deja de ser cómico; se aproxima a una descripción naturalista destacando la ruina precoz de los cuerpos. La tragedia de la miseria se transparenta en los vecinos del chulla:
la mujer de manos pequeñas y ásperas —brazos flacos, manchas y arrugas en la cara, venda de media negra en la frente con hojas de chilca en las sienes, impuros remiendos en la ropa de dormir, pañolón a los hombros — hizo señas al hombre que respiraba como fuelle roto —sarmentosa figura en paños menores, hálito al apagarse de cansancio, ojos negros, vivos, único rastro brillante en amargura de pergamino" (107).
Las formas vegetales ("hojas de chilca en las sienes", "sarmentosa figura") se mezclan con las humanas en una transfiguración goyesca de los individuos. Tales representaciones evidencian la deshumanización que conlleva la pobreza.
A la galería de caricaturas de oficinistas expuesta en momentos del ascenso del protagonista, contesta, durante la persecución por el laberinto de la casa, otra serie de retratos, desprovistos ya de humorismo porque entonces no cabe ni el humor negro, y reanuda Icaza con la denuncia feroz con que se dio a conocer en Huasipungo. La voz narrativa se limita entonces a enumerar rasgos en forma paratáctica, no como en otros casos para mimetizar la emoción del instante sino imitando la escritura escueta de las acotaciones escénicas:
Un cholo menudo —sucio muñeco de trapo: pelos revueltos sobre las orejas, boca hedionda a chuchaqui de guarapo, ojos a veces esquivos, a veces desafiantes, manos temblorosas, rodillas de tenaza para la obra de apuro, parches a lo largo del vestido — sentado frente a su pequeño depósito de herramientas. (111)
Tal descripción apunta las penurias en lugar de la morfología exuberante propia de otros medios sociales. Las formas humanas desaparecen, absorbidas por la suciedad o reificadas por el trabajo agobiante; se opaca o disimula la mirada, reflejo de la identidad; se descomponen los cuerpos tan corroídos por la enfermedad que la humanidad pasa a ser una subhumanidad:
Tres rapaces en camisa —cuatro, cinco, seis años: ternura de anemia en las mejillas, vientre hinchado, piernas flacas, más mocos que nariz, sarna de piojo en la cabeza (111).
Lo único poseído por aquellos desgraciados es la nada, así como carece de todo el aprendiz de remendón, casi sin ojos con "la gorra metida hasta las cejas, catarro sin pañuelo, camisa y saco sin botones, zapatos sin medias, trabajo sin sueldo" (111).
Asoma el lumpen que vive y duerme en la calle, sumido en el anonimato de un grupo, desprovisto de formas corpóreas, hechos "bultos liados en ponchos, en costales, en periódicos" (122), con una vestimenta reducida a harapos y trapos, parches y remiendos. La vista es incapaz de diferenciar a los seres y la descripción se limita al tacto y al olfato en impresiones generales:
Romero y Flores siempre había observado con indiferencia y asco a esa gente: indios que atrapó la ciudad, pordioseros que degeneró la miseria, niños vagabundos. [...] Olor a cadáver, viscosidad de lodo podrido, comezón de sarna y de piojos (123).
Lo viscoso y lo inmundo se confunden en un conglomerado informe e infame, metaforizado como masa de barro y basura, podredumbre y deyecciones. Con las "gentes tendidas en el suelo, revolcándose en el lodo y en sus propios excrementos" (123), el protagonista corre el riesgo de ser absorbido y el hermoso cuerpo de Rosario, aquellas formas sensuales que la mujer se complacía en detallar ("sus piernas ágiles —delgadas en los tobillos, suaves a la caricia en las rodillas, apetitosas en los muslos— sus senos rebeldes, sus labios sensuales, su vientre apretado", 23) es condenado a pudrirse en un nicho de cemento.
Al fin y al cabo, la galería de retratos que ofrece Jorge Icaza en El chulla Romero y Flores es un museo de los horrores, primero con rostros caricaturescos e individualizados, luego se muda en disgregación repugnante que tuerce la sonrisa en mueca. La dilatación y excentricidad de las formas expresa la hipertrofia y omnipotencia del grupo dominante. En cambio, la enajenación ablanda y termina disolviendo la individualidad en la inmensa mayoría anónima. El dualismo grotesco teorizado por Wolfgang Kayser en 1957 se verifica en las descripciones icacianas, pasando de un grotesco cómico a un grotesco trágico. Como lo vamos a ver a continuación, la dualidad de lo grotesco se manifiesta también en las escenas que hacen de la novela una obra de teatro discontinua, una tragicomedia o más exactamente, invirtiendo los términos, una comedia trágica.
2. Una teatralería dialéctica
Son muchas las escenas en El chulla Romero y Flores. La formación teatral de Icaza, actor y dramaturgo antes que novelista, explica indudablemente la singularidad de su escritura aunque la insistencia en el enfoque teatral es propia de El chulla Romero y Flores y supera de modo tajante los diálogos en Huasipungo.
Lo grotesco radica en las situaciones que relevan un desfase entre las apariencias y la realidad. El desajuste es develado por el protagonista. Las fiestas son las que mejor patentizan la comedia que se da entre las clases medias y altas, obligando a que sus miembros finjan otra identidad y escamoteen sus orígenes.
Así sucede con la fiesta organizada en casa de la viuda de Ramírez para celebrar un santo. De inmediato el progonista rebaja la dignidad de la reunión calificándola de "farra". Como pícaro quiteño, se cuela de mogollón para aprovechar la "comida, bebida, guambritas" (26) y se da apariencias de hombre decente con unos pocos arreglos:
se ajustó el nudo de la corbata, se quitó el sombrero, se alisó los cabellos sobre una oreja, sobre la otra, alzó los hombros forrando las espaldas en la chaqueta" ( 26)
Está listo para integrarse en la comedia gracias a sus "automatismos de actor cómico" (26). El personaje carece aun de profundidad psicológica; representa el tipo social del oportunista, el verdadero chulla que sólo aspira a ascender, ostentando una levita o un frac a modo de uniforme, signo de distinción y respetabilidad.
Ahora bien, la comedia social no empieza como previsto; la superchería está a punto de ser descubierta por una "burla de la suerte"(26). Un silencio repentino se impone en momentos en que sale al escenario de la fiesta el protagonista intruso; los invitados se transforman en espectadores, en "coro impertinente"(26) cuyos apartes cacofónicos aislan al chulla; el desconocido no pasa inadvertido sino que aparece físicamente en medio del espacio, en el centro del ruedo, delatado como simple actor de un espectáculo que está por empezar y muy distanciado de los presentes que lo excluyen conformando un público animalizado en "jauría"(26).
El protagonista representa entonces una comedia que puede ser definida como la comedia del poder; se identifica por su noble alcurnia gracias al apellido doble, Romero y Flores. El desconocimiento anterior del público se convierte en moderna anagnórisis, en escena de reconocimiento; los presentes ven en el advenedizo una figura legítima del poder oficial. El falso reencuentro es lúdico; de momento, nada peligra y la víctima del escarnio pasa a ser verdugo anunciando la inminente llegada de una orquesta, de modo que quedan en ridículo los espectadores, invitados y anfitriona al caer en la trampa de la "estirpe gamonal" (27) de Luis Alfonso.
El dramatismo está superado, integrado el protagonista a la reunión que se muda en borrachera:
La fiesta, entre tantos, se había caldeado en epilepsia de chistes verdes, de zapateados folklóricos, de murmullo hecho de cien retazos de risas histéricas (28).
El comentario moralista del narrador omnisciente significa una severa condena respecto a tales festividades en que se desatan las trabas sociales y resurgen las raices populares de la clase media.
Ahora bien, lo carnavalesco liberador, metaforizado en "epilepsia" o "histeria", la locura colectiva que arrebata las mentes, es censurada de soslayo como insoportable desorden; el alcohol levanta las inhibiciones e irrumpen la obscenidad y la danza popular censuradas en un comentario anónimo: —Cuando están chumados parecen indios. —Indios mismos. (28)
No deja de llamar la atención semejante distanciamiento crítico: subyace un contradictorio desprecio que tiende al conservadurismo a pesar del compromiso revolucionario del escritor. La irrisión hacia la clase media escarnece a personajes como la organizadora de la fiesta, doña Camila, la huéspeda Encarnación Gómez, o la madre de la protagonista; estas mujeres son inmutables e insignificantes, como hechas de carton piedra; exentas de complejidad psicológica sólo pueden aparecer en sainetes jocosos que duplican con cierta misoginia la farsa de la primera fiesta. Así se darán otros momentos cómicos cuando Luis Alfonso se enfrente a Mama Encarnita y canjee los alquileres atrasados por un cuadro que certifica su "sangre azul" (51), o cuando el marido de Rosario arme un escándalo callejero reclamando el regreso de su mujer (55-58). Por último, Luis Alfonso malherido será disimulado en brazos de una prostituta en momentos de la pesquisa policial (130-131).
Esta escena sólo es esbozada ya que la novela ha entrado en una dinámica trágica con la persecución asesina del protagonista. El medio donde se desenvuelve, está identificado como un prostíbulo gracias a la mirada de Luis Alfonso que renace en un diván, después de saltar al vacío. La degradación reina por todas partes, en el piso sucio tapizado de "colillas, corchos, algodones" y en el aire que apesta a "engrudo, a ostras guardadas, a tabaco, a hombre borracho, a pantano, a selva" (129), en los cuerpos exhaustos y en los apodos obscenos ("Bellahilacha", "Capulí", "Pondosiqui", "Caicapishco"), por último, en la animalización de las prostitutas que "cacarean" (133) en torno al infeliz de Luis Alfonso. Planteado el decorado, la Bellahilacha personifica el tópico literario de la generosa prostituta que lo organiza todo para salvar a Luis Alfonso, se improvisa guionista y confunde a los policías mediante un quiproquo escabroso. En una verdadera abismación, la meretriz remeda la comedia de la prostitución después de "distribu[ir] a su antojo a los personajes" (132):
—¡Esperen ! No pueden interrumpir el trabajo de una pobre mujer. De una infeliz mujer que se gana el pan con la vergüenza de su cuerpo—chilló la 'Bellahilacha' [...] señalando con manos crispadas la impúdica unión de la hembra desnuda y del mozo al parecer borracho, que se alcanzaba a distinguir claramente en la pieza contigua. —Por Dios. Están ocupados. ¿No ven? —coreó histéricamente la 'Capuli' ." (132)
Las prostitutas se representan a sí mismas de forma caricaturesca con gritos y posturas transgresivas, intentando mover a compasión a esos espectadores intrusos que son los delatores. Los excesos de tal escena reproducen con efecto de eco otras escenas que transgreden la moral como aquélla en que hace el ridículo el comerciante prepotente, Reinaldo Monteverde; Icaza reinterpreta la escena de vodevil del marido engañado y acumula los detalles bajos llegando a la escatología quevediana:
La venganza de Romero y Flores se inició con ágil y sarcástica burla. Armado del bacín trepó a la ventana, y, apuntando cuidadosamente, arrojó buena dosis de orinas sobre el borracho. (57)
Así, la humanidad se autodestruye, transformada en un submundo de borrachos hediondos y alcahuetas demacradas.
La deformación grotesca de la realidad, la puesta en escena de una realidad falaz evidencia la degradación de Quito, ciudad nombrada con orgullo por el protagonista e identificable por los barrios periféricos a los que sube y de donde baja Luis Alfonso, en busca de su destino. Más que degradación, proceso que supone un anterior auge, la novela de Icaza pone de relieve, gracias a la teatralería, la cotidianidad de la inmoralidad. Como en el esperpento valleinclanesco, la exageración tiende a revelar, a remodelar y reajustar la realidad deforme; la metáfora fundacional del espejo cóncavo en el escritor gallego se aparenta a la isotopía del disfraz en El chulla Romero y Flores: el disfraz, en lugar de ocultar, delata la falsedad de las apariencias. El fraude resulta gracioso por el distanciamiento del lector tanto respecto al chulla como a sus víctimas; lo grotesco estriba en el absurdo del disfraz, identificable a simple vista y sin embargo invisible a causa de los prejuicios. Con botainas londinenses o vistiendo una americana que vincula al personaje con la moda extranjera, Luis Alfonso reemplaza la vestimenta tradicional, "el poncho del cholo" para "modela[r] su disfraz de caballero" con un sinfín de detalles (49). Desamparado en una sociedad regida por el nepotismo, sólo puede reproducir el modelo paterno y medrar gracias a la ceguera de todos, igualmente disfrazados de damas y caballeros, princesas o lord inglés. El histrionismo es permanente hasta el momento en que asoma la muerte y pierde el protagonista los restos de su antigua apariencia, abandonando a otro chulla sus prendas.
Pronto termina la comedia del poder para los parias, los de abajo que trataron de medrar arrimándose a los buenos: el matón apodado Palanqueta se desespera y quiere morir pero el protagonista se ha descubierto una segunda identidad y se metamorfosea en héroe al aceptar sus antiguas contradicciones, o sea "la tragedia fecunda de la permanencia de su rebeldía" (135). La compasión del narratario reemplaza a la burla y al distanciamiento anterior.
La catarsis de Luis Alfonso corresponde a todo un proceso con tensos momentos de incertidumbre en los que el personaje duda desdoblándose y oyendo voces en torno al cadáver de Rosario; aborrece primero esa extraña letanía de sanjuanito; luego admite el "velorio de indio"(136-137). Se le abren los ojos y renuncia definitivamente a los trapos y parches; deja de autodenominarse "chulla" distinguiéndose de aquellos que "conservan el chulla bien puesto e impuesto en la farsa política" (138). El héroe se vuelve simplemente hombre cuando, entre la cuna del recién nacido y el ataúd de la madre, proclama finalmente: "—Soy un hombre. Eso. Un hombre.¡Lo juro!" (140)
***
En resumidas cuentas, si la veta cómica es patente en la primera mitad de la novela de Jorge Icaza, a partir del final del cuarto capítulo, cuando el protagonista va a "hundirse en la angustia del actor que ha concluido la ficción" (83), o sea cuando se quita el disfraz y deja de actuar como un títere en el teatro del gran mundo, la caída es ineludible: en adelante Luis Alfonso será víctima de un acoso criminal que concluirá con la muerte de la mujer amada, figura femenina que enfrenta con heroicidad las conveniencias sociales; la redención espiritual del protagonista remata la novela, descartando el pesimismo intrínseco de la picaresca española.
El complejo racial plasmado por el chulla aflige a todos los allegados al poder, ansiosos de disimular al indio "lavado" o "amayorado", al "cholo" y al "chagra", víctimas de idéntica esquizofrenia y obligados a fingir. La representación de esta sujeción mental resulta tanto más eficaz cuanto que la escritura grotesca desmistifica el paradigma del criollo; el altivo padre del protagonista se reduce a una sombra, unos trapos apolillados en la tienda del ropavejero; los mundos opuestos de los pudientes y de los desheredados interactúan aun cuando procuran ignorarse.
La burla paulatinamente ha sido reemplazada por el pavor; después de cien trampas, el chulla, hermano en la desgracia del Pelele de Miguel Angel Asturias, resulta atrapado en el laberinto de la represión. Su rebeldía y liberación proporcionan una lección moral al lector, válida para los ecuatorianos y también para un público mucho más vasto que bien merecería tener acceso a esta novela pues renueva del todo la literatura indigenista de los años '30 y, como su autor, ha sido víctima del ostracismo de la crítica occidental en el contexto de la guerra fría y del enfrentamiento entre las democracias socialistas y el mundo libre de las Américas.
En El chulla Romero y Flores, Jorge Icaza aboga por el mestizaje, la aceptación de la otredad y reivindica al pueblo como irreductible fuerza de resistencia. La novela concreta las inquietudes del escritor comprometido en la irrisión de los prejuicios que convierten la realidad en un absurdo. Lo grotesco, primero cómico y luego trágico, no cumple simplemente una función estética sino que escenifica el sinsentido de una sociedad regida por el individualismo y condenada a su propia perdición.
Fuente : www.lehman.cuny.edu
25002
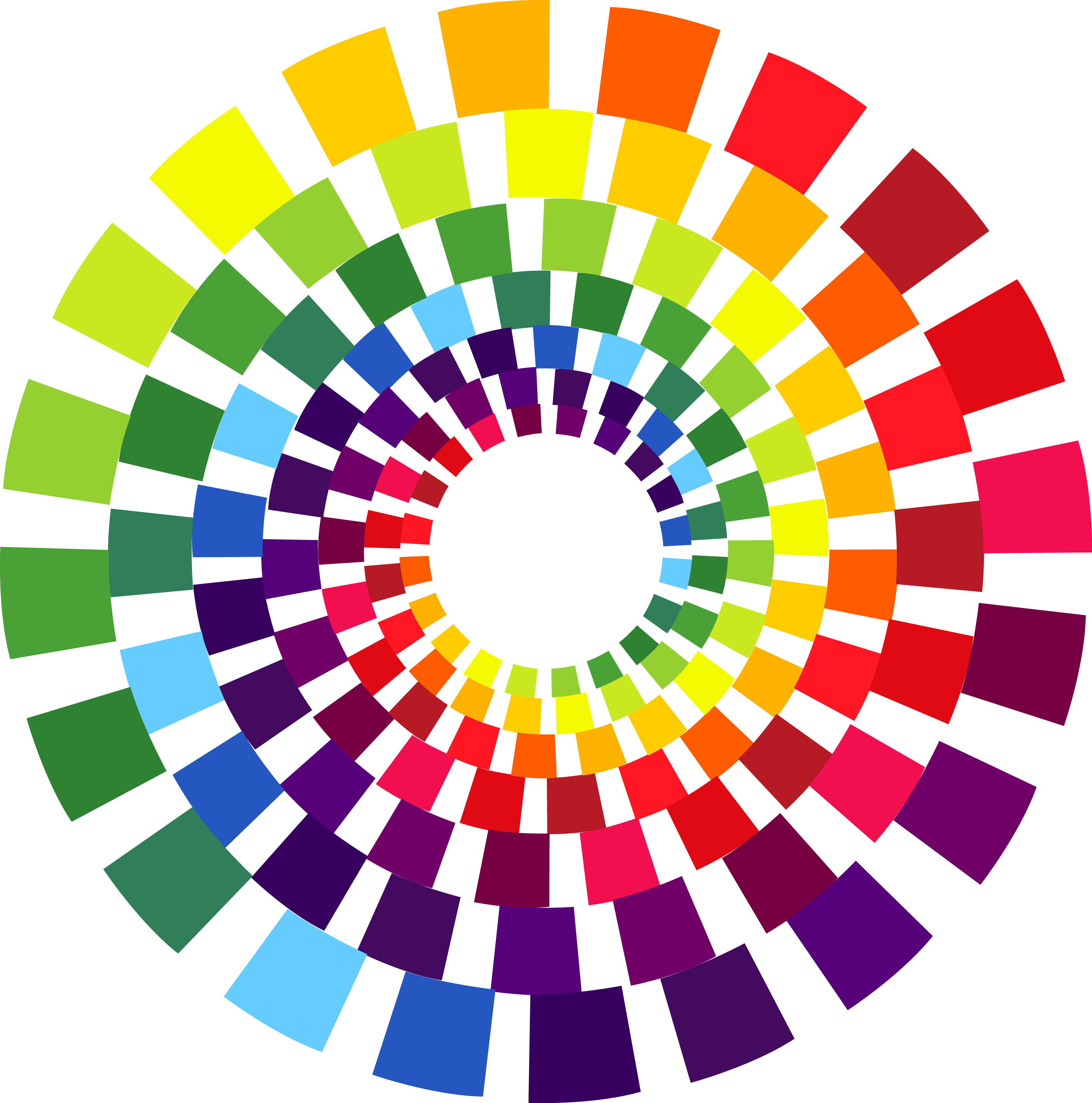 Artecuador
Artecuador